Ley de presupuesto
Muchos números
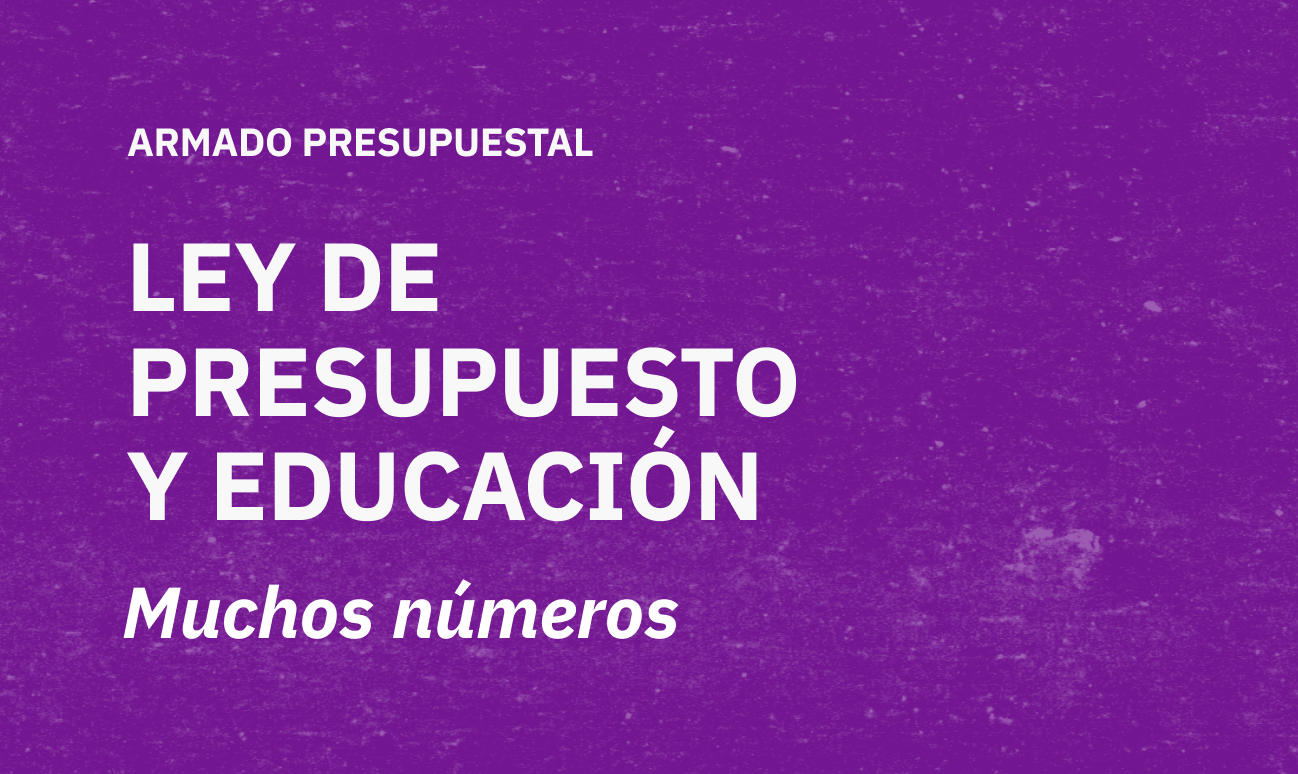
Este artículo pretende trabajar algunos elementos clave del armado presupuestal. Poder comprender correctamente los números del presupuesto, permitirá discutir mejor el contenido político de la Ley de Presupuesto Quinquenal. Lo importante del debate presupuestal es determinar las prioridades políticas del gobierno y ver qué derechos sociales se pueden garantizar. Es por eso que utilizando la educación como ejemplo intentaremos separar la paja del trigo, y fundamentar que en esta proyección presupuestal la educación no sólo no es prioridad, sino que contará con menos recursos en los próximos años para poder financiar el derecho a la educación de nuestra sociedad.
La Ley de Presupuesto Quinquenal es una de las leyes más importantes que elabora un gobierno. En términos concretos esta ley plantea cómo será la estrategia del Poder Ejecutivo para manejar sus gastos e ingresos durante el quinquenio. En otras palabras, el presupuesto define la cantidad de recursos económicos que serán destinados para poder realizar políticas que atiendan distintas necesidades sociales. Dichas necesidades no serán todas las existentes, sino un conjunto priorizado de las mismas.
Dado que nos concentramos en la materialidad para poder ejercer política, necesariamente hablamos de dinero. Montos en pesos constantes, dólares, porcentajes del gasto, porcentajes de variación, porcentajes del PIB. Una inmensa cantidad de cifras aparecen en los distintos tomos que comprenden la Ley de Presupuesto y sirven de base para realizar diferentes tipos de análisis. Los números tienen la particularidad de ser precisos, fácticos, objetivos, criterio y símbolo de verdad absoluta. Pero también son construcciones humanas, por lo tanto maleables a según distintos tipos de manipulaciones, pasibles de interpretaciones muy diversas.
Para poder analizar los números del presupuesto, es posible generar reflexiones según criterios algebraicos, sumar y restar cifras, compararlas y ver cómo el gasto sube o baja. Se le puede agregar a esta secuencia la complejidad del agrupamiento de números bajo criterios económico-contables. Esto genera que dos cifras sean incompatibles para poder manipularse conjuntamente (las famosas naranjas y papas que las maestras ejemplificaban cuando nos enseñaban sobre distintas unidades de medida). Por último existe un criterio que es político, el más importante y la razón del presupuesto. Entender si los montos que están presentes en el articulado o el Tomo de Resúmenes expresa un avance en el desarrollo de la acción estatal a través políticas destinadas a tal o cual función, su mantenimiento o recorte. Por lo tanto, las agrupaciones de números, las cuentas y las comparaciones están subordinadas a entender políticamente cómo el Estado financiará su accionar.
¿Cómo se compone el presupuesto?
Para poder discutir el presupuesto sin marearse con tanto número conviene repasar cómo está compuesto. En primer lugar cabe destacar que el Presupuesto puede mirarse según dos ópticas. La primera es a través de los recursos que recibe cada organismo o poder del Estado llamados incisos, como lo son el Ministerio de Desarrollo Social (inciso 15), ANEP (inciso 25) o la Universidad de la República (inciso 26). La segunda es a través del financiamiento de la función que el Estado cumple, por ejemplo Salud, Educación, Seguridad Pública –llamadas Áreas Programáticas-. Un inciso puede tener mecanismos de acción pertenecientes a dos áreas programáticas. Por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene la mayoría de su accionar englobado en el área de Seguridad Pública, pero como la Escuela Policial está dentro de su competencia y realiza tareas educativas es parte del Área Programática Educación.
En el Proyecto de Ley las asignaciones presupuestales son a los incisos, es decir, a los organismos del Estado. Las Áreas Programáticas son criterios de análisis sobre la asignación presupuestal. Por lo tanto, el grueso de la Ley de Presupuesto se centra en la primera clasificación. La asignación presupuestal tiene dos componentes, la Línea Base y los incrementales presupuestales que figuran en los artículos de la Ley, también llamados de “articulado”. Un elemento a tener en cuenta, es que cuando hablamos de asignaciones presupuestales, no estamos hablando de transferencias de dinero que hace un sector del gobierno como el Ministerio de Economía y Finanzas a otro. Lo que define el presupuesto son autorizaciones para gastar, y se entienden como créditos para poder utilizar un máximo de dinero. Por eso, en los tomos del Presupuesto veremos el concepto de “crédito”, entendido como crédito presupuestal.
La Línea Base es el punto de partida, son los créditos presupuestales que posibilitan el funcionamiento anual; continuar con lo que ya se encuentra desarrollando en los distintos incisos. Es el dinero necesario para reproducir el normal accionar del organismo. La Línea Base representa la más subestimada de todas las batallas, dado que implica definir qué es el comportamiento “normal” de un inciso y cuál debe ser su financiamiento. Esta no es una decisión sencilla, depende mucho de la impronta y de la historia de cada organismo con respecto a sus fuentes de financiamiento y necesidades de gasto. Pongamos el caso de la Universidad de la República. El crédito del año 2025 (el total de dinero que tiene la Universidad para utilizar este año) es de $27.981 millones. La Línea Base para el resto del período es de $27.419 millones ($562 millones menos). Esa diferencia puede ser en base a convenios o programas que se están desarrollando, cuya importancia valdría la pena continuar asignando recursos genuinos.
El segundo componente es el articulado con los incrementos presupuestales. Estos artículos responden a la necesidad de financiar una ampliación, creación o mantenimiento de distintas políticas que hasta el momento podrían considerarse transitorias. Por ejemplo, para ampliar los programas de alimentación en la educación media es necesario poder tener un mayor financiamiento dado que implica una extensión del programa.
¿Cómo analizar el presupuesto?
Teniendo en cuenta estos elementos podemos comenzar a plantearnos las preguntas que realmente importan: ¿el financiamiento programado en la Ley de Presupuesto es suficiente para atender todas las demandas sociales? ¿al menos para atender algunas? ¿Cómo se pueden medir las prioridades del gobierno? ¿Se gasta más o menos dinero en algunas funciones? ¿Con relación a qué o a cuándo?
Pongamos de ejemplo la Educación. Un criterio para evaluar si la propuesta es suficiente podría ser comparar el proyecto del Poder Ejecutivo con respecto a la solicitud presupuestal elaborada por ANEP, UdelaR y UTEC. Estos Entes tienen iniciativa presupuestal, por lo tanto realizan el ejercicio de planificar su estrategia quinquenal en materia de política educativa y evalúan sus necesidades de financiamiento. Por ejemplo, en el año 2029, el Poder Ejecutivo proyecta atender el 11,29% del pedido de ANEP, el 3,43% del pedido de UdelaR y el 59,55% del pedido de UTEC.
Dado que el presupuesto no cumple con todas las expectativas, podríamos ver con qué expectativas sí cumple. Uno de los elementos centrales en la política educativa del nuevo gobierno tiene que ver con el sistema de becas y alimentación, en especial orientado a educación media. Un punto de comparación para determinar la potencia de las nuevas políticas sería dimensionar el alcance de las mismas en términos de cobertura. Se proyecta ampliar la cantidad de becas Butiá para cubrir a 70.000 estudiantes de enseñanza media a fin del quinquenio (aproximadamente al 23% de la matrícula de educación media pública). En cuanto a la alimentación se espera llegar a atender a un máximo de 20.000 estudiantes de Educación Media Básica (15% de la matrícula).
Otra de las políticas centrales en el esquema educativo del gobierno tiene que ver con la extensión del tiempo pedagógico, sobre todo en primaria. Esta es una demanda social importante, dado que los cambios históricos en la composición del mercado laboral, y el tiempo de cuidados ponen en cuestión el modelo de educación primaria de 4 horas. En términos cuantitativos, no hay aumento presupuestal previsto para atender elementos necesarios para llevar adelante la extensión del tiempo pedagógico (inversión en infraestructura, compra de materiales, contratación de horas docentes y talleres, contratación de trabajadores de gestión y servicios). Únicamente hay una mención en cuanto a la extensión del tiempo pedagógico desde el punto de vista de la alimentación. En términos cualitativos, podríamos atender a lo expresado en el Mensaje de ley sobre la implementación de la extensión del tiempo pedagógico en primaria, donde gran parte de la política dependerá de la posibilidad de las escuelas de conveniar con instituciones barriales cercanas para poder generar actividades a contraturno, colocando un halo de incertidumbre y posible abuso de improvisación ante una política educativa necesaria y requerida por la sociedad.
Por otro lado, podríamos intentar atender si efectivamente el gobierno está priorizando políticas sociales a través del gasto. Para ello deberíamos definir si se gasta más o menos que antes. Volvamos al ejemplo de la Universidad de la República. Una lectura del proyecto presupuestal podría decir que la Universidad contará con más recursos que antes dado que en el articulado del proyecto de ley se proyectan incrementos de $490 millones anuales. Aquí volvemos con algo mencionado anteriormente, el manejo de la Línea Base. La Universidad contará en 2026 con $562 millones menos, por lo tanto tendrá un faltante de $72 millones con respecto a 2025.
El caso de la ANEP encierra varias complejidades que pueden enturbiar el debate. Todos los años ANEP cuenta con un financiamiento proveniente de Rentas Generales (el Tesoro Público del Estado), la recaudación del Impuesto a Primaria y créditos del exterior de organismos multilaterales de crédito (por los programas PAEPU, PAEMFE, y PASEEM1). Adicionalmente la ANEP generó dos mecanismos para no perder la plata que no gasta en un año. Lo que ANEP no gasta en salarios por faltas con o sin aviso de trabajadores y trabajadoras se vuelca en un Fondo de la administración llamado Fondo de Inasistencias. El resto del dinero que no se utiliza va a un fondo administrado por la Corporación Nacional de Desarrollo (que tiene como principal función financiar obras de infraestructura) que se llama Fondo de Infraestructura Educativa.
El Fondo de Inasistencias tiene un peso bastante importante dentro del presupuesto de ANEP dado que se lo ha dejado crecer para poder financiar políticas vinculadas a la transformación educativa, así como para financiar subsistemas que generaron políticas que no contaron con una fuente de financiamiento acorde, como el Consejo de Formación en Educación y la UTU. La planificación financiera de ANEP tiene como singularidad que precisa del ausentismo docente para poder financiar programas y políticas educativas.
Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó un informe sobre el financiamiento de la educación en el presupuesto. En este informe se utilizaba un criterio aritmético para poder dimensionar el presupuesto educativo en donde a las fuentes de financiamiento presupuestales se les sumaba el Fondo de Inasistencias ($2.700 millones) y otros tipos de financiamientos cuantitativamente menos importantes ($771 millones) pero que son generadas por “una sola vez”. La suma de esas partidas resultaba en un crecimiento en términos reales del presupuesto, en 2025 ANEP tiene asignados $114.249 millones y en 2026 $117.890 millones.
Este informe del MEF nos permite ejemplificar lo que más arriba se mencionaba como criterios de análisis. Desde el punto de vista económico-contable es necesario atender la naturaleza de los fondos. El Fondo de Inasistencias es variable, crece dependiendo de las faltas de trabajadoras y trabajadores, no se repone lo que se gasta y no resguarda el valor de lo acumulado (la inflación corroe su poder de compra porque no tiene ningún mecanismo de resguardo). Por lo tanto, solamente debería usarse para financiar eventos puntuales y no una política general. De hecho la ANEP dentro de su solicitud presupuestal específicamente solicitó financiamiento genuino para poder cubrir lo que el Fondo hasta el momento estaba financiando. Desde el punto de vista político, incluir este Fondo dentro de la asignación presupuestal implica desatender las necesidades de planificación y certidumbre a la hora de pensar la estrategia educativa del país. Adicionalmente, lo que se trata con las comparaciones y el análisis presupuestal es dimensionar el alcance de la garantía estatal para poder acceder al derecho educativo. Admitir la importancia de este componente dentro del esquema general de financiamiento es resignar responsabilidad estatal sobre este tema.
Como último punto para discutir deberíamos comentar qué podemos entender como prioridad política del gasto. Hay una mirada que es legítima y compara todos los incrementos presupuestales que figuran en el articulado separando por Área Programática o inciso. Si bien es importante, es necesario tener en cuenta la magnitud presupuestal de cada área o inciso. La misma cantidad de dinero impacta de forma diferente según el tamaño del organismo o la función. Otro criterio podría ser atender el programa de gastos pero comparándolo con un todo, es decir con el desempeño de la economía. Sobre este punto podríamos tener en cuenta que entre 2025 y 2029 se espera que el presupuesto de ANEP crezca un 1,03% en términos reales; Udelar caiga un 0,26%; UTEC crezca un 6,36%; el área programática educativa caiga un 0,71%; pero la riqueza de la economía crezca un 9,95%.
Estos números nos obligan a pensar políticamente la cuestión presupuestal. Si el gobierno espera que la economía crezca de la forma que espera y que la educación tenga el presupuesto que se le reconoce ¿hacia dónde irá el fruto del crecimiento? En garantizar el derecho a la educación pública vemos que no. Es en esa pregunta donde se encuentra la respuesta a la prioridad política de este proyecto presupuestal. Si la prioridad es mejorar la situación fiscal del país, entonces ¿es conveniente descartar medidas alternativas para mejorarla, por ejemplo a través de una mejor recaudación modificando la imposición a la riqueza o al capital?
1 Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU), Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación (PAEMFE), Programa de fortalecimiento de la asistencia escolar en educación media (PASEEM)



