Ley de presupuesto
Lo que el gobierno llama «políticas ambientales» en el proyecto de ley del presupuesto nacional
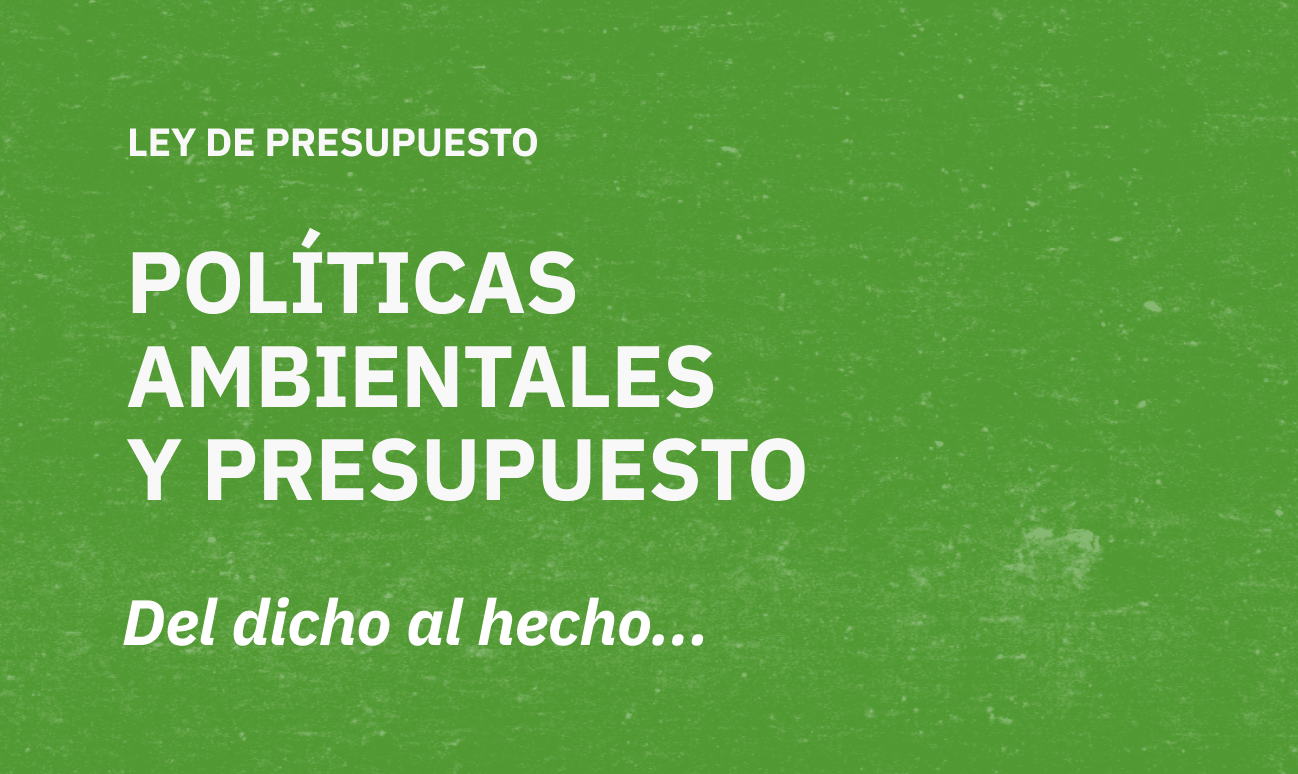
Como marca la Constitución de la República, el 31 de agosto el gobierno presentó la Ley Nacional de Presupuesto para su proceso parlamentario. Esta Ley señala la dirección política del gobierno entrante, pero además de ser una dirección que se concreta en programas y acciones, es también una cuantificación de la misma, ya que se monetizan esas intenciones. Eso permite evaluar qué tanto son intenciones y qué tanto será realidad.
En el proyecto de ley y en su exposición de motivos pueden analizarse la mirada que el gobierno tiene de variadas temáticas, mostrando un diagnóstico y acciones que pretende desarrollar en el quinquenio. Obviamente que lo que no esté allí no será prioridad para el accionar de estos años y lo que no tenga recursos tampoco.
En esta nota me propongo reflexionar sobre las políticas ambientales. En la exposición de motivos la temática se encuentra dentro del capítulo "Acelerar el crecimiento económico para crear y mantener trabajo de calidad” y en particular la sección ambiental se llama “Ambiente para un crecimiento económico equitativo y sostenible”. Que la sección referida a las políticas ambientales esté dentro de una serie de medidas para lograr crecimiento económico ya marca una postura dentro de las posibles miradas sobre la temática.
La idea de que el crecimiento económico puede mejorar los problemas ambientales tiene sustentos teóricos dentro de las corrientes ambientalistas. Esto puede verse con claridad en la economía ambiental o la economía verde, donde se pone el acento en el crecimiento económico como condición necesaria para avanzar en nuevas tecnologías más eficientes y menos dañinas con el ambiente, pero apuesta a herramientas para desviar señales de precios equivocadas en casos de que el libre mercado genere “fallas” ocasionando contaminación.
Los ejemplos más comunes de estas “fallas” son las externalidades. Es decir, los capitalistas que buscan rentas de sus negocios ven precios de mercado y costos de producción usando determinada tecnología disponible y valoran sus decisiones bajo esos supuestos. A modo de ejemplo, la decisión de realizar agricultura transgénica depende del precio actual de la misma y de la estructura de costos que conlleva hacer el cultivo usando esa tecnología.
La falla de mercado está en que los precios y costos no contienen todos los daños ambientales que genera producir ese bien, esos costos externos son asumidos por otras personas u otras actividades productivas. La agricultura transgénica, es una tecnología de producción disponible, utiliza insumos que requieren de elevados volúmenes de fungicidas y fertilizantes, perjudicando la salud de las personas, contaminando cauces de agua, erosionando el suelo entre otros perjuicios. Esos daños, no son contabilizados en la estructura de costos de las empresas que toman las decisiones ya que no pagan por ellos.
Bajo el marco de la economía ambiental se han desarrollado variadas herramientas que apuntan a mejorar estas fallas, que pueden ser: tributarias, de subsidio incentivando la creación y uso de nuevas tecnologías más limpias o subsidios de mitigación, de prohibición cuando son nocivas, creando cuotas de uso, entre otras.
Lograr hacer un juicio de la postura del gobierno en esta temática, mirando los documentos del proyecto de ley de presupuesto resulta difícil. En primer lugar por su extensión, de las 226 carillas que el documento de exposición de motivos tiene, solo dos y media se destinan a definir las políticas ambientales1. A priori la cantidad no debería ser un problema si logra sintetizar un mensaje potente, pero cuantificar en espacio da una idea del poco interés en el abordaje. En la concepción que se le da al ambiente, no hay un diagnóstico serio y exhaustivo sobre la situación actual. Contar con un diagnóstico permitiría generar un debate profundo y consciente sobre los problemas concretos, pero sobre todo, dar una dirección a las políticas públicas que pretendan cambiar algo.
De hecho, una de esas dos carillas y media, se usa para marcar que los problemas ambientales son algo del mediano y largo plazo y no un problema de hoy, cosa que se afirma en reiteradas ocasiones en frases generales y vagas. Esta idea, hace que las políticas ambientales sean algo a ir aplicando paulatinamente en el mediano y largo plazo desconociendo los problemas concretos y urgentes que afrontamos. Parado en ese diagnóstico se pone el acento en el crecimiento económico y no en los problemas ambientales. No hay mención alguna a los problemas de contaminación y escasez hídrica de las cuencas, el estado de las costas, a la pérdida de biodiversidad, a cuánto y cómo es la producción de alimentos, ni mucho menos se habla de los conflictos sociales relacionados con el ambiente.
Qué se puede decir de lo que sí dice
La dirección de las políticas ambientales según el gobierno se centra en “incentivar el desarrollo de inversiones, tecnologías, nuevos productos y potenciar el rol del país en las cadenas globales de valor. La internalización de las temáticas ambientales en la política económica tiene el potencial de generar beneficios reputacionales a nivel de mercados financieros y del posicionamiento estratégico a nivel comercial.” Es decir, las políticas ambientales están más preocupadas por la reputación y “no entorpecer” -frase literal del resumen de la ley- las inversiones que ya conocemos que contaminan, que por los problemas ambientales en sí mismos.
Existe una apuesta excesiva, y poco clara en su impacto, a instrumentos promercado para abordar los problemas ambientales, como incorporar al Ministerio de Ambiente en la comisión que evalúa los proyectos de inversión -COMAP- a ser exonerados de impuestos, pero no se explicita con qué fin. Al mismo tiempo, el proyecto de ley propone una modificación en la forma de trabajo de la COMAP, donde bajo el diagnóstico que la aprobación de los proyectos tienen una demora, se pretende agilizar aprobando con menos controles al inicio y monitorear más en el transcurso del mismo. Es evidente que este cambio en el accionar para cuestiones ambientales puede derivar en financiar inversiones que poco tengan que ver con mejorar el ambiente. O lo que es más grave financiando inversiones ambientalmente riesgosas que no tengan marcha atrás.
Otro instrumento promercado es la “estrategia de endeudamiento soberano sostenible”, mecanismo que surge en el gobierno pasado y consta de la emisión de bonos de deuda pública que compromete el pago de intereses dependiendo si cumple o no con metas ambientales -por lo general relacionadas a la emisión o la incorporación de tecnologías limpias- haciendo más barato el pago de interés si cumple las metas o viceversa. Y también el endeudamiento que asume el Estado con organismos multilaterales destinado a realizar políticas públicas incorporando metas ambientales que comprometen las partidas, el costo del pago de esa deuda y premios por el cumplimiento.
Este tipo de herramientas podría potencialmente generar mejoras genuinas pero hay que analizar cómo las mismas se prestan para el “greenwashing” o son efectivamente usadas como herramientas ambientales. Para tener alguna idea de este punto podemos ver algunas de estas políticas desplegadas hasta el momento y las orientaciones que se desprenden del proyecto de ley.
Por desgracia, el documento explicita algunas acciones que van en una orientación alarmante. Destaca como políticas ambientales las inversiones públicas orientadas a la construcción de la represa de Casupá2. Desde una mirada estrictamente ambiental, hacer un embalse sería lo opuesto a lo deseable ambientalmente. En el corto plazo los impactos de la construcción, las consecuencias de la inundación, la afectación en la biodiversidad, el desplazamiento de personas, cambios en el caudal y cauce del río -entre muchas otras- suponen graves impactos ambientales. Y en el largo plazo, los riesgos de eutrofización en los embalses son un peligro para la toma de agua bruta y los efectos de emisión de gases de efecto invernadero son también impactos ambientales significativos. Esto no quiere decir que la obra no sea necesaria para asegurar el consumo de agua potable de la población metropolitana -que es discutible, pero no en esta nota-, pero catalogarla como una política ambiental resulta poco feliz.
Si el punto anterior genera alarma, para el ejemplo de la inversión privada no tengo adjetivo. Toma como ejemplo las mega inversiones en hidrógeno verde, esto puede ser energía limpia en el lugar de su utilización, ya que será una extracción de un insumo para sustituir energía fósil en los países del norte, al menos así están planteados los mega proyectos de hidrógeno verde a desarrollarse en nuestro país. Una importante extracción de las escasas reservas de agua dulce que le quedan al planeta y que estas empresas no solo tienen todos los beneficios de créditos y exoneraciones fiscales, sino que no pagarán un peso por el agua extraída. Fomentar la idea que la extracción de hidrógeno para exportación es una política ambiental, habla de una negación extrema en la temática.
¿Será que no conocen?
Otro ejemplo de estas herramientas es el uso de préstamos con organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), sometidos a metas ambientales. El gobierno pasado firmó una línea de crédito con este organismo que tenía el rótulo de agroecología. En nuestro país existen sujetos sociales organizados que hacen y fomentan la agroecología, estos se nuclean en variadas redes como la Red de Agroecología, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Huertas Comunitarias y la Red de Grupos de Mujeres Rurales, entre otras. Estas organizaciones se han movilizado y generado resultados positivos en la promoción, la certificación, el traspaso de conocimientos, la conservación y amplitud de la diversidad alimentaria entre muchas, hasta la creación de una identidad con momentos festivos entre muchas otras cosas. También han logrado cambios normativos con la promulgación de la ley N°19.717 que en 2018 el parlamento nacional promulgó por unanimidad y que luego fue reglamentada en junio de 2019 por el Decreto Nº 159/019. Esto permitió contar con una Comisión Honoraria de Agroecología compuesta por representantes del gobierno y las organizaciones sociales, organismo que generó el Plan Nacional de Agroecología.
En el momento que el gobierno anterior firmó esa línea de crédito con el BM para la agroecología, las organizaciones sociales y el gobierno nucleados en la Comisión Nacional del Plan Nacional de Agroecología (PNA) ejecutaban un irrisorio presupuesto de 1,5 millones de pesos por año para solo 4 años del quinquenio. El BM y el gobierno firmaron un acuerdo de una línea de crédito sometidos a instrumentos de metas verdes de 35,5 millones de dólares, lo paradójico es que las organizaciones sociales que integraban la comisión en ese momento no se enteraron de esto, mostrando el poco interés real de potenciar algo existente.
En las “políticas ambientales” que se nombran en el proyecto de presupuesto actual, vuelve a suceder algo similar. Estos fondos del BM serán destinados al programa PROCRÍA y aparece, por primera y única vez, la palabra “transición agroecológica” en la ley de presupuesto, asumiendo que el programa es para fomentarla. Al leer el plan en la página del MGAP queda en evidencia que el PROCRÍA no tiene esos objetivos, al menos no directamente. Este programa atenderá a productores ganaderos mayores a las 100 hectáreas y menores a 1250, está focalizado en la mejora de la cría, elemento que en ningún punto del PNA se habla. Esto se detalla en el artículo 227 del proyecto de ley que destina 80 millones de pesos al Proyecto 723 " Sistemas Agroecológicos y Resilientes en Uruguay".
Por otro lado, en la ley de presupuesto no se nombra el PNA, pero sí en el detalle de gasto del MGAP aparece nuevamente el gasto de 1,5 millones de pesos para 4 años. Cabe mencionar que las organizaciones sociales elaboraron un detallado presupuesto del PNA que se encargaron de entregar a los organismos competentes, que cuesta en el entorno de los 390 millones de pesos por año -9,5 millones de dólares-.
La necesidad del gobierno de atraer inversiones parece desconocer cualquier costo, al punto de negar que existan problemas ambientales, planes conquistados, organizaciones sociales, conflictos ambientales. Nada de esto se reconoce en el presupuesto. Pero de este lado está la vida. El crecimiento económico es necesario, pero no todo crecimiento genera mejoras en nuestras vidas. El deterioro de las cuencas de agua, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de producción diversa de alimentos, los modos en que se producen esos alimentos -entre muchos otros- son un problema de hoy. Algo de lo que cada vez más personas organizadas toman conciencia y se organizan. Esto quedará plasmado en un hermoso encuentro el domingo 14 de septiembre en el parque Roosevelt en el día nacional de la Agroecología.
1 De la página 129 a la 131 del documento de exposición de motivos.
2 Esta inversión que será financiada por el CAF, banco que fomenta este tipo de herramientas y presiona a los gobiernos a hacer inversiones con formatos privatizadores y no con inversión pública



